Balance económico y social al cumplirse el tercer año del gobierno del Cambio

En agosto del año pasado registramos los avances de los indicadores sociales en Colombia durante los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento la economía del país apenas empezaba a salir de la parte más baja del ciclo económico. Pero a pesar del exiguo crecimiento en 2023 del Producto Interno Bruto, PIB, la pobreza por ingresos mostraba una disminución importante y la tasa de desempleo había bajado desde 11,2% en 2022 a cifras alrededor de 10% en 2024, lo que se tradujo en la recuperación de más de 300 mil empleos.
Hoy, la aparente paradoja de un bajo crecimiento del PIB al tiempo con un mejoramiento de los indicadores sociales se mantiene y se reafirma en lo fundamental. La economía creció 1,7% en 2024 y en el primer semestre del presente año, 2,4%. Eso muestra una tendencia a la recuperación de la actividad económica, sin llegar a ofrecer perspectivas de que 2025 cierre con cifras mayores de entre 2,5% y 2,7%, o que en 2026 alcance niveles muy distintos de 3%. Sin embargo, los indicadores sociales sí muestran avances bastante más robustos: una evidencia de que, si bien el crecimiento del producto interno bruto no es de ningún modo antagónico del bienestar social, la supuesta equivalencia que postula la ortodoxia económica entre el incremento del PIB y el mejoramiento general del nivel de vida, no es más que un mito.
En la actualidad, y sin haber alcanzado los valores de incremento anual del PIB que los apologistas del mercado consideran apropiados para el país (3,9%), Colombia presenta una mejoría relevante en materia de progreso social, que puede resumirse así:
- Según las cifras del DANE, el PIB por habitante creció 14,8% entre 2022 y 2024, de $28,2 millones anuales en 2022 subió a $32,4 millones en 2024. Como resultado de varias políticas redistributivas del ingreso, una parte importante de esa alza del ingreso promedio se ve reflejada en una mayor disminución de la pobreza monetaria, que bajó de 36,6% en 2022 a 34,6% en 2023 y a 31,8% en 2024. Una caída de 4,8% que se traduce en que entre 2022 y 2024 no menos de 2,5 millones de colombianos han salido de la pobreza (entre ellos, medio millón de campesinos), al tiempo que 1,2 millones superaron la pobreza monetaria extrema: esta última bajó de 13,8% en 2022 a 12,6% en 2023 y a 11,7% en 2024 (-2,1%). Como referencia vale la pena recordar que en 2018, todavía sin haber sufrido los estragos de la pandemia, Santos entregó la pobreza monetaria en 35,5%, más alta que la actual pese a que durante sus dos gobiernos la economía registró mayores tasas de crecimiento.
- También ha disminuido la desigualdad social porque ha bajado el coeficiente de Gini que mide la concentración del ingreso. De 0,563 en 2021 a 0,551 en 2024. O sea, 1,2 puntos porcentuales. Además, la pobreza multidimensional bajó de 12,1% en 2023 a 11,5% en 2024, pero lo realmente significativo de lo anterior es que regiones con altos índices de pobreza multidimensional, IPM, como las regiones Caribe, Pacífica y Amazónica, registraron esta vez una reducción significativa que aminora la brecha con los menores índices de IPM de la regiones Central y Oriental.
- Como se mencionó previamente, hay así mismo un progresivo repunte del PIB. Este se asocia principalmente a la recuperación del consumo interno, aunque lo cierto es que también la inversión productiva o formación bruta de capital fijo ha tenido cinco trimestres consecutivos de crecimiento, con participación destacada del rubro de maquinaria y equipo, que presenta un crecimiento de 12,5% en el segundo trimestre de 2025. Pero lo más importante del actual aumento del PIB es que no se trata del típico “crecimiento sin empleo”, como los de la década pasada y las anteriores. Esta vez la tasa de desempleo también viene cayendo en forma pronunciada: desde 11,2% en 2022 a niveles de alrededor de 10% en 2024, y ha alcanzado cifras históricas de 8,6% en junio de 2025. Se han creado así más de un millón de nuevos empleos y actualmente hay 800 mil desempleados menos que en 2022.
La razón de ese resultado es que el crecimiento actual no se relaciona con un aumento del PIB minero o financiero, propio del modelo extractivista y especulativo impuesto por los gobiernos neoliberales, que se caracteriza por una escasa creación de empleo. La mayor contribución al alza del PIB proviene de sectores como el agropecuario, el comercio y los servicios, grandes generadores de empleo, así como más recientemente de la actividad manufacturera, sectores todos ellos intensivos en mano de obra. Sólo sigue rezagada la construcción de vivienda, golpeada por las excesivas tasas de interés que ha mantenido el Banco de la República.
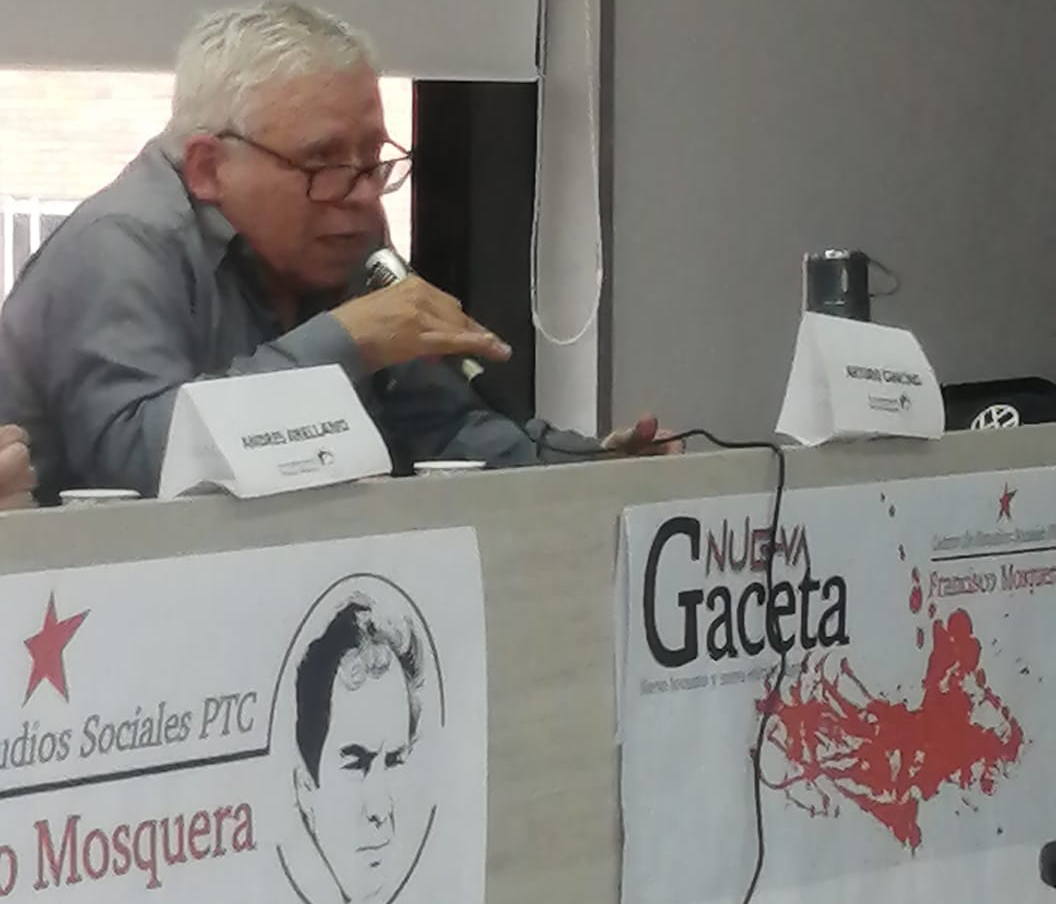
¿Cómo se explican todos estos efectos positivos? Básicamente a partir de tres factores principales que se combinan y refuerzan entre sí.
En primer lugar, la caída de la inflación de 13% en 2022 a 5% hoy, debido esencialmente a la disminución de la inflación de alimentos de 25% a 4% actual. Para lograrlo, por medio del Banco Agrario el gobierno de Petro multiplicó el crédito subsidiado de Finagro al campo, que pasó de $2,98 billones en 2021 en el gobierno de Duque (de ellos solo 14% para los pequeños agricultores) a 27 billones desde el segundo semestre de 2022 hasta el cierre de 2024: un promedio de $10,8 billones por año, pero con una composición distinta. En 2024, por ejemplo, se otorgaron créditos agrarios por $11,2 billones, de ellos $3,7 billones para pequeños agricultores y proyectos asociativos (33%).
Así mismo, el Gobierno gestionó directamente el suministro de insumos agrícolas baratos para ayudar a los productores del campo. Y a eso se suma el fuerte incentivo para la producción de alimentos que representa el proceso de entrega de más de 600.000 hectáreas a campesinos sin tierra y víctimas del conflicto: un récord comparado con las escasas 60 mil hectáreas acumuladas en total durante los gobiernos de Santos y Duque. Todo lo anterior se refleja en un extraordinario 8,1% de crecimiento del sector agropecuario en 2024, que contribuyó con 0,8%, casi la mitad de crecimiento general del PIB de ese año (1,7%).
En segundo lugar, los tres aumentos sucesivos del salario mínimo desde 2023, significativamente por encima de la inflación. En este gobierno el salario mínimo legal vigente, SMLV, ha tenido un alza acumulada de 42,3%, mientras la subida del IPC desde ese año hasta 2025 habrá sido de 20,1%, teniendo en cuenta el IPC proyectado al cierre de este año. O sea, tenemos alrededor de 22% de incremento del salario real. Una parte del mismo corrige la pérdida de capacidad adquisitiva de años anteriores por ajustes deficitarios del SMLV (en 2022 el salario real retrocedió -3,1%). Y en su conjunto, el incremento salarial ha mejorado sustancialmente el ingreso de los trabajadores y potenciado la recuperación del consumo. En efecto, el consumo interno ha crecido 7,3% entre junio de 2024 y junio de 2025, al tiempo con la caída de la inflación.
Al incremento salarial se suma el apoyo financiero a la economía popular, que alcanzó los $633.000 millones en 2024 en créditos del Banco Agrario, así como el fomento de las exportaciones agrícolas cuyos ingresos en dólares ya superan los de las ventas de carbón. En junio pasado dichas exportaciones crecieron 35,6% en el último año y alcanzaron los USD 1.225,8 millones, su nivel más alto para ese mes desde 1995. Todo lo anterior incide en que el ingreso real promedio de la población haya mejorado en el último año 5,8%, según los datos del DANE.
Frente a la contundencia de las cifras positivas del DANE, los opositores del gobierno se han quedado sin salida diferente a olvidarse del relato de sus peores presagios apocalípticos sobre el derrumbe de la economía y la propagación del hambre y la miseria. Han pasado entonces a adoptar una narrativa que consiste en subestimar los buenos resultados y cuestionar los fundamentos de la reactivación económica con base en sus propias interpretaciones. Para personajes como Bruce MacMaster, que han terminado convirtiendo a la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, de gremio de empresarios en vocero de la oposición política, la caída del desempleo es irrelevante porque la informalidad laboral, que a su juicio es ahora el principal problema, no ha bajado sustancialmente. Pero nunca antes en gobiernos pasados se pronunció al respecto. Ni se le conoce crítica alguna a la estructura del mercado laboral, con predominio del empleo temporal y el subempleo, adoptada desde hace más de 30 años para afianzar el modelo económico extractivista y desindustrializador. Precisamente el modelo que los gobiernos neoliberales montaron en Colombia con la complicidad de los grandes gremios empresariales.
Igualmente, MacMáster entra a cuestionar el reciente crecimiento económico por su carácter “desigual” (¿alguna vez ha sido parejo?), apoyado en sectores que a su juicio “no implican un mayor valor agregado para la economía y una creación de riqueza”. Como si en la riqueza creada solo contara la concentración de ganancias de los grandes empresarios y rentistas, pero no la que perciben las pequeñas y medianas empresas que generan la mayor parte del empleo, o la que retienen los trabajadores en forma de mejores salarios y condiciones de vida. O como si el valor agregado de la economía consistiera para Colombia exclusivamente en los cuantiosos beneficios que se llevan las multinacionales usufructuarias del extractivismo minero energético, ahora efectivamente en retroceso.
Otros, como el exministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, descalifican la actual recuperación de la economía por estar estimulada en buena parte por el gasto público, en su opinión insostenible. Pero no opinaba lo mismo cuando durante en el gobierno neoliberal, del cual formó parte, se gastaron más de $50 billones de recursos públicos en subsidiar la gasolina para beneficiar desproporcionalmente a una minoría social. O se subsidió a los banqueros con abundantes recursos públicos a cero interés, sin hablar de los gigantescos recursos que se dilapidaron en los escándalos de macro corrupción del gobierno de Duque, insuficientemente investigados. E igualmente olvida que se obsequiaron subsidios indiscriminados a la compra vivienda para inflar el sector de la construcción en un escenario permisivo propiciado por las tasas reales de interés negativas que entonces sostuvo el Banco de la República. Políticas que, por cierto, resultaron todas insostenibles en el corto plazo y, además de acentuar la desigualdad social, terminaron ayudando más bien a disparar la inflación, así como a ocasionar el marcado sobrendeudamiento adquirido por ese gobierno ($200 billones) y el agudo déficit fiscal que heredó el gobierno de Petro.
Con todo y la referida retórica engañosa, a falta de soporte alguno en las cifras de los indicadores económicos, la línea principal del ataque a la gestión económica del gobierno actual ha virado hoy a criticar el desequilibrio fiscal, que sus críticos atribuyen unánimemente al exceso de gasto público. Al hacerlo, pasan deliberadamente por alto que una gran parte de ese gasto crece automáticamente en proporción constante al crecimiento de la economía. Se trata de la porción fija de los gastos de funcionamiento, que absorben cerca de un 66% del Presupuesto General de la Nación, PGN, al igual que otra parte destinada al pago del servicio de la deuda (19%) -ocasionado en su mayor parte por el endeudamiento del gobierno anterior- así como esa otra deuda oculta que son las vigencias futuras de proyectos de infraestructura aprobados con anterioridad ($30,5 billones en 2025). Así, el porcentaje del presupuesto realmente disponible para inversión pública se reduce a menos del 10% del PGN, que sería el blanco elegido para los recortes que la oposición exige como solución única para corregir el desequilibrio fiscal.
Pero los clamores por el “ajuste fiscal” y la austeridad parten en el fondo de una falsa preocupación por el balance de las finanzas públicas y en realidad sirven a un discurso oportunista de campaña electoral. Ni siquiera se toman el trabajo de elaborar una argumentación coherente. Un ejemplo es el de la senadora Ángelica Lozano para quien, contra toda lógica, se creará una presunta “bomba fiscal” al siguiente gobierno en caso de que ahora se llegasen a aprobar mayores recaudos tributarios, como propone el gobierno. De tal manera que, según su original raciocinio, la presunta bomba la ocasionarían los nuevos recursos fiscales y no la falta de los mismos.
Por otra parte, la verdad es que carece de fundamento la crítica al gasto estatal que alude al supuesto tamaño burocrático excesivo del sector público: Colombia presenta un gasto de nómina estatal bajo, comparado con otros países de la región e incluso de muchos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Según los datos de esta última, el gasto de nuestro país en la remuneración de empleados públicos (43,8% de los costos totales de producción del gobierno) es muy cercano al promedio y bastante por debajo de países de la región como Costa Rica (71,6%) y México (71%), así como de otros más desarrollados como Dinamarca (54,7%), Portugal (52,7%), Noruega (50,5%) o España (50,1%). Tal como respondió el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quienes sostienen que la solución es recortar los gastos en empleados públicos: olvidan que el grueso de los egresos que ellos piden recortar abarcan los pagos de nómina de policías, soldados y miembros del sector judicial (y maestros, entre otros), a quienes habría que despedir. ¿Desmontar el Estado y menoscabar sus funciones públicas para no afrontar las contribuciones tributarias requeridas?
Entonces, sin duda el problema está en el otro lado de la ecuación, los ingresos fiscales. El esfuerzo tributario del país oscila entre 15% y 17% del PIB, marcadamente por debajo del promedio latinoamericano y muy por debajo del de los países miembros de la OCDE. La tributación real no es más alta porque las fuerzas políticas que representan los intereses de la élite de superricos han impedido sistemáticamente la creación de una estructura tributaria progresiva que los obligue a contribuir equitativamente. La estructura tributaria socialmente regresiva -soportada en el IVA y el impuesto a las rentas laborales- es una de las obras principales de los gobiernos neoliberales en Colombia.
Si bien la tasa nominal de impuesto sobre la renta gravable para las personas jurídicas es de 35%, la tasa efectiva de tributación de las más grandes empresas y los bancos raras veces alcanza el 20%, debido al uso de las más de 300 exenciones y beneficios impositivos establecidos en el Estatuto Tributario -la mayoría injustificados- que permiten la elusión y la evasión fiscal. Por la misma razón, en el caso de las personas naturales la tasa efectiva de impuesto de renta del 1% más rico es inferior a la que pagan los contribuyentes de la clase media. Y los actuales voceros de esos intereses en el Congreso y en las Altas Cortes se han opuesto agresiva y unánimemente a los intentos del gobierno de Petro por modificar esa aberración hacia una tributación progresiva, que obligue a una contribución fiscal más justa y razonable. Es lo que hicieron frente a la reforma tributaria de 2022, que mutilaron a punta de demandas “constitucionales”, y lo que siguen haciendo en el Legislativo con el bloqueo a las iniciativas de reforma fiscal presentadas como planes de financiamiento del PGN.
Al igual que frente al Plan de Financiamiento para el presupuesto de 2025, los grandes negocios ya empezaron su cabildeo en el Congreso para hundir el nuevo proyecto tributario que acompaña al PGN de 2026. Quienes se han beneficiado de exenciones tributarias, como las casas de apuestas en línea -que según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mueven hasta 45 billones y se lucran generosamente de esa actividad rentística- ya despliegan los contactos con senadores de partidos de la oposición que les ayudan a mantener sus privilegios fiscales y a continuar exonerados de pagar IVA. Y amenazan con sacar su dinero del país. Lo mismo que los superricos de la élite patrimonialista frente a la posibilidad de que se toquen sus privilegios tributarios y deban empezar a pagar gravámenes razonables sobre sus rentas de capital y su patrimonio.
Idéntico clamor negativo se oye entre quienes sufragan los muy modestos impuestos al carbono aprobados en las reformas tributarias anteriores, y alegan que esa contribución ecológica no se puede reajustar porque los está quebrando, a pesar de que sus estados de resultados financieros muestran lo contrario. O las iglesias de distintos credos, que mueven billones en negocios para nada espirituales, exentos de impuestos. Y todos ellos se apoyan en la argumentación de los voceros de la Andi, Fenalco, Asofondos (y de otros como Lisandro Junco, el exdirector de la Dian en tiempos de Duque, pillado con dineros en paraísos fiscales), cuyo discurso repetitivo es que la presunta “excesiva presión tributaria” atropella la inversión y la confianza privada y perjudica económicamente al país, aunque los hechos no los respalden.
Es claro que no podrá haber mayor equilibrio fiscal ni podrá disminuir el endeudamiento y el peso agobiante del servicio de la deuda en las finanzas públicas mientras se impida un aumento de los impuestos a las grandes fortunas. Sin duda el gobierno actual no acogerá el camino neoliberal de recortar el gasto público y la inversión social, ni aceptará ningún modelo de reforma fiscal regresiva basada en la ampliación del IVA a la canasta básica y el aumento de los impuestos a las rentas laborales de la clase media, que es la opción propuesta por los neoliberales. Estamos en un callejón sin salida provocado por la élite oligárquica, del que solo podrá salirse cuando las fuerzas progresistas consigan la correlación suficiente para doblegar políticamente a los representantes de los intereses excluyentes y estrechos de esa élite. Esa es la batalla cuyos episodios venimos presenciando en el Congreso.
Ahora bien, más allá de las evidencias sobre el progreso social que reflejan los indicadores de pobreza, de empleo y de desigualdad, a los comentaristas económicos contrarios al gobierno -y en especial a los voceros de los gremios- también les queda muy difícil responder las siguientes preguntas que se desprenden del reciente informe de la Superintendencia de Sociedades: ¿Por qué, en medio de una conducción supuestamente tan desacertada e “insostenible” de la economía, las 1.000 empresas más grandes del país presentaron utilidades históricas en 2024? E, igualmente, ¿por qué 85% de las siguientes 9.000 empresas ostentan balances positivos, de manera que, sumadas sus ganancias con las de las más grandes, las utilidades empresariales alcanzan a $133,4 billones, 34,7% más que el año anterior?
Además, ¿cuál es la explicación de que con un “alto grado de incertidumbre” y bajo nivel de confianza entre los empresarios, que según ellos inspira el Gobierno, la formación bruta de capital fijo presente una recuperación impulsada por la compra de maquinaria y equipo, que aporta 4,6% a la variación positiva de la inversión? Hoy todo indica que, contrario a sus propias encuestas influidas por el discurso de sus dirigentes gremiales, la realidad es que en su mayoría los empresarios responden más a los estímulos de la demanda en acenso que a la visión calamitosa de los contradictores del gobierno y demás opinadores neoliberales de la derecha y el “centro”, basada en prejuicios y supuestos dogmáticos. Incluso, en sentido opuesto a los vaticinios alarmistas, la noticia es que el índice de confianza del consumidor calculado por Fedesarrollo repuntó 5,3% en julio pasado.
Llegado a este punto, cabe preguntarse, ¿cuál es la perspectiva de evolución de las condiciones de bienestar social en lo que resta del presente gobierno?
En nuestra opinión, en materia de empleo las bajas tasas de desempleo pueden mantenerse e incluso mejorar en la medida en que los sectores económicos que presentan un comportamiento positivo seguirán contribuyendo a crear puestos de trabajo, y que los que aún están rezagados ya empiezan a responder al estímulo de la mayor demanda. Al contrario de los aciagos presagios sobre el impacto negativo en el empleo de la Reforma Laboral aprobada, esta puede ayudar a un mejoramiento del ingreso de los trabajadores y redundará en una mayor estabilidad laboral al priorizar los contratos a término indefinido. Se fortalecerá así el consumo y se incentivará la inversión; y, de rebote, también el empleo a mediano plazo.
En cuanto a la pobreza, en especial la Reforma Pensional -demorada en su implementación por la conjura dilatoria del magistrado Ibáñez y los congresistas de la oposición- ayudará con sus pilares solidario y semicontributivo a reducir más la pobreza y la pobreza extrema a corto plazo. Más de dos millones de adultos mayores pueden salir inmediatamente de esta condición. Así mismo, el mejoramiento de los salarios reales, como consecuencia tanto del próximo incremento de salario mínimo como de los reajustes en los ingresos salariales de la Reforma Laboral, también tendrá un efecto positivo en la disminución de la pobreza monetaria.
En lo que respecta a la desigualdad social, esta seguirá su tendencia a disminuir como resultado de la política de reparto de tierras, así como de la ampliación del crédito productivo y del gasto público progresivo. También, una posible reforma a la salud en línea con el proyecto del gobierno -que amplíe la cobertura real y democratice el acceso a los servicios sanitarios- sumado a un mayor fortalecimiento de la educación pública, se convertirían en un aporte importante contra la desigualdad extrema. Al mismo tiempo, la desigualdad entre regiones deberá seguir disminuyendo de continuar las inversiones públicas en los departamentos de la periferia. Un ejemplo de estas últimas, reportado por el ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su balance de los tres años del gobierno, es el apoyo estatal brindado a más de 30 mil mipymes en 827 municipios de todos los departamentos, así como las mejoras en productividad que ha permitido la inserción más eficiente de alrededor de 4 mil de ellas en las grandes cadenas productivas. Igual sucede con la inversión de más de $1 billón en el desarrollo del sector turístico, simultánea al aumento sin precedentes del movimiento turístico en el país.
Sin embargo, lograr una disminución más sustancial del coeficiente de Gini de concentración del ingreso depende mucho de los avances que se puedan alcanzar en cuanto a una tributación más progresiva y el freno a la evasión fiscal (que se estima entre 6% y 8% del PIB, $80 o $100 billones, equivalentes a 5 o 6 reformas tributarias). Como ya se dijo, el Estatuto Tributario contiene numerosas disposiciones regresivas. Las diversas exenciones, descuentos y beneficios tributarios, diseñados principalmente para provecho de los más ricos, equivalen hoy a más de 50% de todo lo recaudado, acentúan así la desigualdad social y erosionan gravemente los ingresos fiscales. Por este medio, las grandes empresas sustraen anualmente hasta $17 billones en impuesto de renta, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. La reforma tributaria de 2022 contribuyó a limitar su uso abusivo con el establecimiento de un mínimo de 15% para el pago de impuesto de renta de las sociedades y un máximo de 3% sobre el patrimonio bruto para las deducciones.
Por consiguiente, una de las oportunidades de cambio progresivo que le quedan al Gobierno es la aprobación de la ley de financiamiento, que podría ser un paso en esa dirección. Infortunadamente, ya se ve claro que persiste el bloqueo político a toda iniciativa de este tipo por parte de los gremios empresariales y sus voceros de la derecha en el Congreso y en las Altas Cortes.
Retomando los otros aspectos, hay que señalar que un mayor avance de la entrega de tierras y la continuidad de la inversión en el campo sin duda logrará disminuir más la pobreza rural. Y en cuanto al tema de la calidad del empleo, uno de los retos pendientes es la disminución de la informalidad. Pero como señala el economista Jorge Coronel: “El reto no es reducir la informalidad como indicador, sino transformar la estructura productiva, redefinir el papel del Estado en la garantía de derechos laborales y construir un sistema de protección social universal que no dependa de la condición contractual”. A eso apuntan las reformas sociales, pero implica también acelerar los planes de reindustrialización y de apoyo a la economía popular en los meses restantes del gobierno. Con ello se promueve un cambio favorable en la estructura económica que es la base del mercado laboral.
Todo avance en ese terreno representa potenciar los progresos efectivos alcanzados durante los últimos tres años en la tarea de revertir los estragos productivos y el rezago económico y social ocasionados por el nefasto modelo neoliberal. Pero, desde luego, la garantía principal de proseguir con esta tarea y seguir avanzando en mejorar el nivel de vida de la mayoría de los colombianos depende de lograr la derrota política de fuerzas retrógradas, dispuestas a borrar de un plumazo todos los cambios efectuados o iniciados. Y eso significa asegurar la continuidad de las políticas sociales con la victoria del proyecto progresista en las elecciones de 2026.
Banco Agrario de Colombia. En 2024 el Banco Agrario desembolsó créditos por $11,2 billones. Enero 3 de 2025.
Colorado, Juan Camilo. El consumo interno fue el que jalonó la economía durante primer semestre de 2025. La República, julio 15 de 2025.
Coronel, Jorge. Empleo informal: fenómeno persistente. La República, agosto 29 de 2025.
Dirección de Estudios Económicos. La pobreza monetaria alcanzó su nivel más bajo en los últimos 13 años. Departamento Nacional de Planeación, julio 25 de 2025.
Duque, Tatiana. Gobierno nos impone el IVA bajo supuestos: gremio de apuestas en línea. La Silla Vacía, agosto 26 de 2025.
Hernández, Juan Miguel. Así es como los superricos colombianos evaden, eluden y pagan menos impuestos que los pobres. El País América-Colombia, julio 18 de 2025.
Hernández, Daniel. Beneficios tributarios le cuestan al país casi seis reformas tributarias. Portafolio, julio 23 de 2025.
Manrique, Pablo. Economía de Petro: bien en empleo y pobreza, mal el PIB y salud fiscal. La Silla Vacía, agosto 17 de 2025.
Martínez, Lucas. Ministerio de Comercio hizo balance de los tres años de gestión del presidente Petro. La República, agosto 7 de 2025.
Martínez, Lucas. El Producto Interno Bruto per cápita aumentó 14,8% con cierre al año pasado. La República, mayo 31 de 2025.
Medina, Mateo. Índice de Confianza del Consumidor repuntó y llegó a 5,3% al cierre de julio. La República, gosto 13 de 2025.
Quiceno, Juan Camilo. En las siguientes 9.000 empresas más grandes de Colombia, 85% obtuvo utilidades. La República, agosto 16 de 2025.
Redacción Economía. Colombia pierde la mitad del recaudo fiscal por beneficios tributarios. El Espectador, julio 17 de 2025.
Redacción económica. Las propuestas de exministros de Hacienda para evitar otra reforma tributaria. El Colombiano, agosto 21 de 2025.
Redacción. Los dos países latinoamericanos que más gastan en salarios públicos. RT, julio 1 de 2025.
Rodríguez, Diana. Exportaciones del agro registran el mayor valor para un junio desde 1995. Portafolio, agosto 13 de 2025.
Sánchez, Camilo. Las grandes empresas en Colombia pagan menos impuestos que las “pymes”. El País América-Colombia, agosto 27 de 2025.
Suaza, Gerónimo. Disminuye el desempleo en Colombia y refuta proyecciones alarmistas. Alponiente, agosto 4 de 2025.
Vargas, Lina. Esto es lo que ha pasado con el Banco Agrario en la era Petro. Forbes, julio 24 de 2025.


