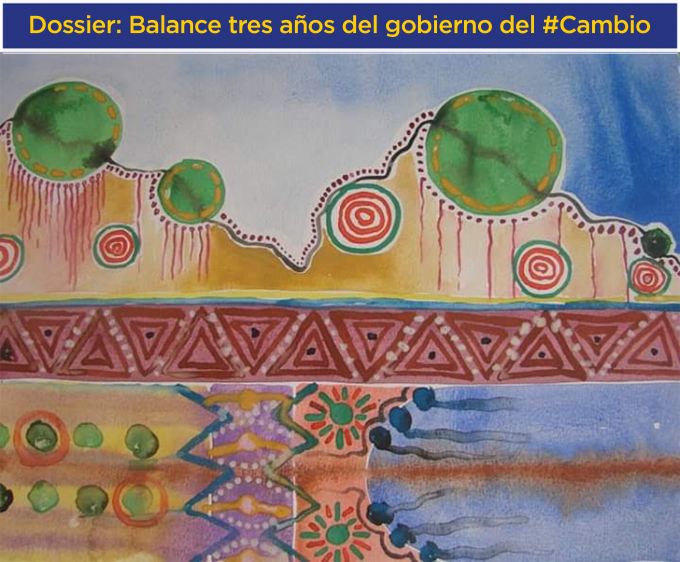Tres años del gobierno Petro y el cambio del modelo productivo colombiano

El gobierno de Petro, en estos tres años, ha sido uno enfocado en transformar un modelo productivo que heredamos de los gobiernos neoliberales, denominado por él como rentista y especulativo. Esa transformación ha avanzado, es real, con rezagos en unas partes y contundentes transformaciones en otras.
Frente al público, ese cambio genera una nueva realidad que supera a otra y, evidentemente, genera conflictos. Eso ha hecho que el debate en medios no sea sobre qué modelo es mejor o no, cuál trae más beneficios para el país; sino que se centra en sabotear ese cambio, dado que aquellos lucrándose en grande con el modelo rentista especulativo, están viendo cómo su fuente de riqueza se transforma en una donde posiblemente no tengan capacidad de ganar.
Se debe explicar el modelo económico que teníamos para entender las transformaciones ejecutadas. Yanis Varoufakis explica el proceso de transformación de la globalización como una política monetaria o financiera sobre la productiva. Lo que eso quiere decir es que Estados Unidos cedió su papel de productor de bienes industriales en el mundo, posición ganada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, para convertirse en el centro financiero del planeta. Siendo el dólar la moneda de cambio de toda la economía mundial, Estados Unidos se focalizó en producir eso: el dólar.
Eso quería decir que lo que Estados Unidos tenía que hacer era muy sencillo: generar flujos masivos de dólares hacía su país. Es decir, que las ganancias empresariales de todo el mundo migraran hacía Wall Street. Para lograr eso desarrollaron el neoliberalismo. Todo el objetivo de ese modelo económico es que las empresas se valoricen en bolsa. Que el precio de sus acciones suba, porque si lo hacen, las ganancias empresariales de todas las latitudes fluyen hacía su centro financiero, dado que allí está la divisa por excelencia. De ahí la lucha contra los sindicatos, la eliminación de regulaciones ambientales, la rebaja de impuestos….
Pero, para ellos, en ese plan global, el mercado de Estados Unidos es insuficiente y por lo tanto lo que necesitan es el mercado global. ,Y, de ahí, la globalización, buscando a través de ella insertar sus empresas en otros países, incluido Colombia, y que en esos países, se aplicaran esas mismas políticas. Por eso tenemos neoliberalismo en Colombia. ¿Y cuál fue el papel de Colombia para el modelo globalizador? Exportar materias primas. Y, como dice el presidente, el código minero de Pastrana, que ha sido una verdadera política de Estado que se ha mantenido en el tiempo hasta el 2022, ha sido el centro de la economía nacional.
Cómo las empresas transnacionales necesitaban bajos impuestos, bajos salarios, cero regulación ambiental, aquí eso fue lo que se implantó, transformando a Colombia en una colonia en términos económicos, regida por unos capitalistas criollos que no son más que intermediarios o comisionistas del capital transnacional. En ese escenario, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma tributaria, son anatema del modelo que aquí predomina. Y aunque todas pueden ser mejores, es evidente que han cambiado en algún grado el modelo dominante.

En este modelo productivo, la explotación laboral es esencial para la ganancia. Nosotros a eso le llamamos de otra forma: la creación de plusvalía. Más aún, para ese modelo, centrado en la exportación de materias primas, incluida la cocaína, la mano de obra no debe ser especializada. De hecho, es malo que lo sea, porque puede generar impulsos industriales alejados de esos productos, que es algo que no le sirve a la urbe que nos domina. Para cerrar el ciclo, tenemos un sistema de pensiones funcional. Una forma de entender las pensiones, la mejor forma, es que durante su vida laboral el trabajador produce una plusvalía que queda en la empresa y en la sociedad. Las sociedades avanzadas entendieron que la mejor forma de devolver eso era con una pensión. Pero en los sistemas privados, esa pensión se niega, es decir queda en el sector financiero, que ya sabemos vive de dos cosas: invertir en USA e invertir en TES.
La mejor forma de entender El Capital de Marx es su organización en los tres tomos: siendo el primero el que explica la creación de la plusvalía y los otros dos qué hace el capital con esa plusvalía. Eso en Colombia tiene un número: desde la ley 789 de 2002, la reforma laboral de Uribe, cada trabajador ha dejado de percibir, en beneficio del capitalismo (de los empresarios) unos 35 millones de pesos. Si somos 20 millones de trabajadores, eso quiere decir que esa ley le ha significado a los empresarios nacionales ingresos por 700 billones de pesos. Eso es, ahí, gráficamente, la plusvalía. ¿Qué han hecho con ella? Lo que siempre hacen: crear la superestructura que permite y magnifica esa explotación: financiar campañas políticas, comprar medios de comunicación, comprar el ocio de la gente… Y, por último, financiar el Estado como gran fuente de negocio.
Esa última parte es esencial, porque es el gran fallo del gobierno Petro. Colombia es por definición una bancocracia, que no es solo un Estado donde la banca es el sector más poderoso, eso es el resultado. La Bancocracia quiere decir que todo el aparato productivo está al servicio del sistema financiero. De alguna forma, somos esclavos de los bancos. Dije antes, el neoliberalismo necesita bajos salarios y bajos impuestos. Es decir: menos ingresos para los ciudadanos trabajadores, menos ingresos para el Estado. Pero ni los unos ni el otro, ven sus necesidades disminuir, de hecho, aumentan. ¿Cómo se solventa entonces? Con el negocio de la vida: lo que antes eran pagos, ahora son créditos. Es decir: en vez de pagarnos buenos salarios, el capital nos ofrece créditos de libre inversión; y lo que antes eran impuestos, ahora el capital le compra al Estado TES. Y esa plata sale de la plusvalía del trabajador y de la explotación de los recursos naturales no renovables. Eso quiere decir que terminamos financiando todo con crédito: nuestra educación, nuestra vivienda, nuestra movilidad. Todo es con crédito y todos los sectores terminan siendo de ganancia para los bancos.
Petro dice: no más con ese sistema. Giremos hacía la producción. Hagamos un sistema pensional mejor, hagamos un sistema educativo mejor, hagamos una reforma laboral… Y claro, eso va generando cambios que ya hoy podemos ver, que son mejores para la economía, pero no para la casta y por eso es que lo atacan con vehemencia en los medios de comunicación, medios que como dije antes, son parte de la superestructura.
¿Cuál es el cambio más trascendental de ese modelo, que nos permite ver hacia dónde va el cambio y desde mi perspectiva, hacía dónde debe ir el cambio? Uno, este gobierno ha demostrado lo que siempre se ha sabido pero que toca explicar: que la intervención estatal en la economía puede ser muy positiva. El ejemplo claro está en el agro, que ha crecido a tasas históricas muy superiores a las que ofreció el mercado. Eso quiere decir otra cosa: el déficit per se no es un problema y puede ser fuente de crecimiento de la economía. El Estado sí está gastando, pero en qué: en invertir en educación, en invertir en marca país para el turismo, en invertir en compra de tierras; siendo el resultado de ese esfuerzo un crecimiento real y sostenido de la economía. Real y sostenido quiere decir: basado en la producción nacional. Algo a resaltar: hemos recuperado el crecimiento con precios del petróleo y del carbón bajos o normales, nunca altos, y con tasa de interés altísima, y digo altísima porque en términos reales si la tasa se mantiene y la inflación es baja, es una forma de subirla. Estoy casi seguro que si revisamos la historia nunca antes el diferencial entre la tasa de inflación y la tasa de intermediación fue tan alto y eso demuestra que el Banco de la República no es tan técnico y sí político, por lo que su autonomía debería ser puesta en entredicho.
Pero el déficit transformado en inversión permite otra cosa: crecimiento económico y más recaudo, algo que ya está pasando. Por eso se hace sostenible en el tiempo. Viene ahí otro elemento que demuestra el cambio: cobrar impuestos, cuando son progresivos, es decir, a los más pudientes, no afecta el crecimiento, por el contrario, lo impulsa. Cobrarle a los que más tienen es de lógica económica, en cuanto son ellos los que más usan los bienes que el Estado pone a disposición de la economía. No se les cobra más porque sea lo moralmente correcto, si esa gente es totalmente amoral, se les cobra porque son quienes más usan el sistema judicial, son los que más usan las vías, los puertos, los aeropuertos; y nada de eso se podría haber hecho realidad sin la participación del Estado. Una cosa es cobrar el uso, que son las facturas, pero otra muy diferente es su construcción, y eso sí es vía impuestos. Entonces, es de lógica económica tener tributos progresivos, más cuando esa fuente tiene como uso la inversión pública que genera crecimiento. El verdadero problema de la inversión pública es que saca al privado y le quita negocios.
Se puede conectar este pedazo con lo dicho antes: ¿qué impuesto más progresivo y correcto que uno a las empresas del sector de hidrocarburos? Ninguno creo yo. Y sin embargo, la Corte Constitucional, en favor del capital, cometió el atropello imperdonable de permitir que se siga descontento las regalías de los impuestos a las empresas. El viejo modelo económico enfrentando al nuevo, queda representado en eso.
Entonces, cobrar impuestos progresivos para financiar una inversión del Estado en la economía está demostrando ser una valiosa fuente de crecimiento y de creación de empleo, todo un anatema para el mundo neoliberal. Pero viene el tercero y más importante para mí: el crecimiento real del salario. Son tres grandes rubros en la economía: impuestos, utilidades y salarios. La teoría neoliberal nos ha dicho que lo mejor es concentrar la riqueza producida en las ganancias. Por eso, bajan impuestos y salarios. Pero ya sabemos que en el fondo no es para eso: es para atraer dólares y centrarlos en Wall Street, como vimos al principio. Por eso los fondos de pensiones tienen nuestros ahorros en Estados Unidos.
Llega Petro y sube en términos reales el salario, desde mi punto de vista a niveles muy bajos; pero desde el punto histórico de lo que ha hecho en Colombia, a niveles muy altos. ¿Y qué resultado tiene? La aplicación de la tesis keynesiana: más salario, más consumo, más creación de empleo. Lo he dicho en todas las conferencias que he tenido el placer de dictar: hay más capacidad de creación de empleo en el consumo de los trabajadores que en las ganancias de los empresarios. Y eso acá se ha demostrado. Y Colombia lo está demostrando. El incremento en el salario no causa inflación, porque simple y llanamente el salario no es un costo laboral, es una participación en la riqueza producida. Por eso a todos nos pagan mes vencido: porque llegamos al lugar del trabajo, producimos la riqueza y luego nos pagan el salario, que es un pedazo de esa riqueza. El día que no producimos riqueza, nos sacan del trabajo. Por eso no es un costo: los servicios públicos se pagan sí o sí. Eso es un costo.
Ahora, a qué transformación nos lleva eso. A lo que el presidente mostró en su alocución ayer. Si dividimos la sociedad por ingresos en cinco grupos, nos damos cuenta que el grupo uno, el más pobre, y el grupo cinco, el más rico, crecen poco; pero los grupos 2,3 y 4, que son la clase media, la clase trabajadora, suben demasiado. Es decir, la transformación más importante del gobierno Petro está ahí. Y si le creemos a Marx, no hay democracia en sociedades oligárquicas y sí en sociedades dominadas por la clase media, esta transformación económica puede ser revolucionaria.
Entonces, hacía dónde debemos ir. El centro de la bancocracia colombiana está en el Banco de la República, debemos ir entonces hacía el triunfo político para llenar esa junta de personas progresistas, que manejan una tasa de interés acorde a los intereses de toda la economía y no solo del sector que invierte en deuda pública. Hoy la tasa debería bajar hasta dos puntos y eso sería un impulso real a la economía. Y dos, hacia un crecimiento sostenido del salario real, ya no como mecanismo para recuperar el costo de la inflación y la productividad, como hasta ahora ha funcionado; sino entendido que el salario, el consumo, es fuente de impulso a la economía. Por eso, este año, como hice el año pasado, lanzaré la iniciativa ciudadana de que el salario mínimo suba un 20%, como hizo España y México, con resultados excelentes para la economía y aprovechando lo dicho por el presidente el 20 de julio.
El presidente Petro enseñó que realmente no hay dicotomía entre reformas y revolución. Pueden ser complementarios. Si miramos el ideal que este gobierno trajo al país, podemos ver que de aplicar todas las reformas, el neoliberalismo moriría en Colombia. De aplicar la reforma tributaria, pensional, salud, trabajo y manteniendo un salario creciente, se termina generando toda una revolución económica en el país. En tal sentido, este es un gobierno de transición claro. La pregunta es la transición a dónde: desde mi punto de vista, a la izquierda, a las ideas sociales y marxistas que acá siempre hemos defendido.